ARTÍCULO
La explotación del cognotariado en la Sociedad Red: Mano de obra barata de hacedores de tecnología y la nueva economía informacional
El desarrollo tecnológico global se sostiene, en gran medida, sobre una clase emergente: el cognotariado. Trabajadoras y trabajadores del conocimiento que, desde países en vías de desarrollo, alimentan las grandes plataformas digitales sin reconocimiento, sin beneficios, sin garantías. Este texto analiza, desde la mirada de Manuel Castells y otros autores, cómo la economía informacional ha transformado el trabajo intelectual en una nueva forma de explotación global. Un llamado urgente a repensar el modelo laboral digital antes de que la precarización se vuelva la norma.
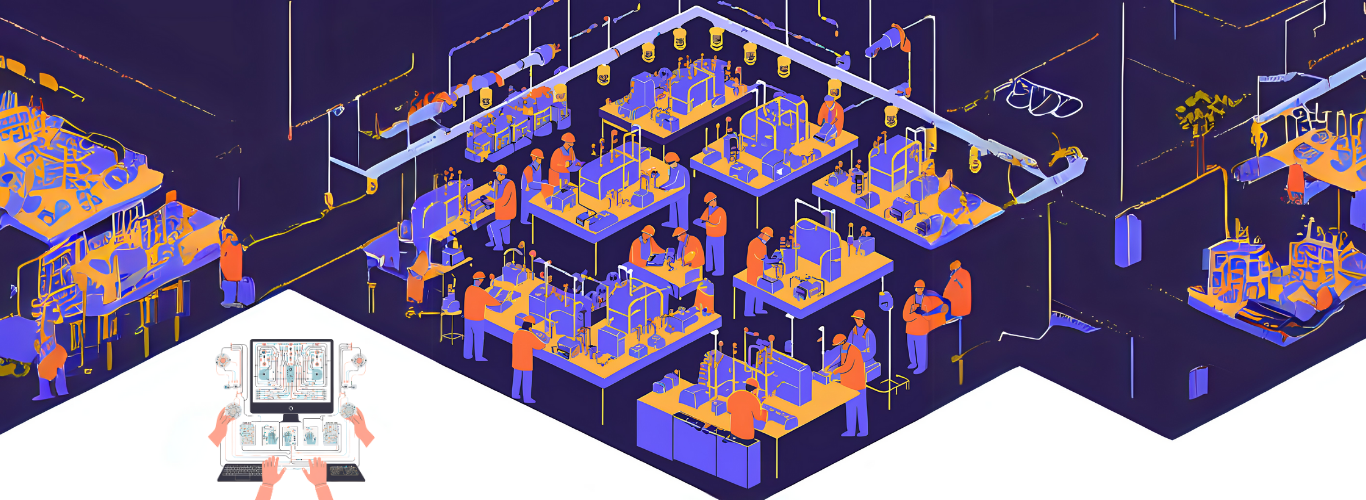
Removamos todas las trabas
que explotan al cognotariado,
abramos la red y el código,
hundiendo al imperio burgués informacional.
Agrupémonos todos [y todas],
en la lucha digital,
y se alcen los desarrolladores,
por la red global*.
I. Introducción
En la era de la información, la globalización y la interconexión digital han permitido a las grandes empresas tecnológicas acceder a una reserva global de talento humano, particularmente en países en vías de desarrollo como los de América Latina o India. Si bien esto ha abierto oportunidades de empleo para miles de personas que se dedican a algún proceso relativo al desarrollo tecnológico, también ha creado una dinámica de explotación donde las empresas extraen conocimiento y mano de obra de estos profesionales a cambio de salarios bajos y condiciones laborales precarias.
En el sector tecnológico, la remuneración que reciben quienes trabajan de forma remota suele ser desproporcionadamente baja en comparación con las ganancias que generan para las empresas. A esto se suma el hecho de que, en muchos casos, los pagos no incluyen beneficios de seguridad social, dejando a las y los trabajadores en una situación de vulnerabilidad. Además, el conocimiento producido en el desarrollo tecnológico queda en manos exclusivas de las empresas y no solo no es retribuido, sino que tampoco es reconocida la autoría de quienes lo crean. Aunque se podría argumentarse que cada contribución es solo un fragmento aislado de “código”, -ya que el trabajo sigue estando altamente segmentado, incluso en el ámbito tecnológico-, cada una de estas pequeñas piezas del engranaje digital representa una aportación fundamental, sin la cual la maquinaria no podría funcionar.
Este fenómeno puede ser abordado desde diferentes aristas, como el ámbito económico, la división del trabajo, o incluso la individualización y enajenación de las y los nuevos trabajadores y trabajadoras remotos. Sin embargo, en este pequeño ensayo, lo analizaremos a través de la perspectiva de Manuel Castells en La Sociedad Red, donde describe la transición hacia una economía informacional caracterizada por el trabajo en red, la flexibilidad laboral y la desigualdad. Asimismo, nos apoyaremos del concepto de cognotariado que ayuda a entender cómo estos trabajadores y trabajadoras, aunque realizan tareas de alto valor intelectual, podrían compararse (con sus respectivas diferencias) con el proletariado industrial del siglo XIX.
II. La Nueva Economía Informacional y la Globalización del Trabajo
Manuel Castells explica que en la sociedad red, el informacionalismo se ha convertido en el eje central de la productividad. En este nuevo paradigma, el valor económico ya no proviene principalmente de la producción industrial, sino de la capacidad de generar, procesar y distribuir información de manera eficiente. “Es informacional porque la productividad y competitividad de las unidades o agentes de esta economía (ya sean empresas, regiones o naciones) dependen fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento” (Castells, 1997, p. 121) . Este cambio estructural ha permitido que el trabajo intelectual sea externalizado a través de redes globales ”Cualquiera que tenga la capacidad de generar un valor añadido excepcional en cualquier mercado disfruta de la posibilidad de comprar en todo el globo… y también de ser comprado” (Castells, 1997).
Desde hace algunos años para acá, las grandes tecnológicas han utilizado esta lógica para subcontratar a empresas pequeñas “Además de las corporaciones multinacionales, pequeñas y medianas empresas de muchos países (con los ejemplos más destacados en los Estados Unidos Bes decir, Silicon ValleyB, Hong Kong, Taiwán y norte de Italia) han constituido, redes cooperativas que les permiten ser competitivas en el sistema de producción globalizado“ (Castells, 1997, p. 160), e incluso directamente desarrolladores en países en vías de desarrollo, donde los costos laborales son significativamente más bajos que en los países desarrollados. Empresas como Google, Microsoft o Amazon, junto con otras firmas emergentes de los países de occidente, han construido redes de trabajo donde las y los programadores en India, América Latina y otras regiones trabajan en proyectos estratégicos sin recibir las mismas compensaciones que sus pares en países más desarrollados.
“Además, este sector dinámico constituido en tomo a empresas altamente rentables se globaliza cada vez más cruzando fronteras y cada vez tiene menos sentido calcular la productividad de las “economías nacionales” o las industrias definidas dentro de los límites nacionales. Aunque la parte mayor del PIB y el empleo de la mayoría de los países continúa dependiendo de actividades cuyo objetivo es la economía interna y no el mercado global, es en realidad la competencia en estos mercados globales, tanto en industria como en finanzas, telecomunicaciones u ocio, la que determina la parte de la riqueza que se apropian las empresas y, en última instancia, la gente de cada país” (Castells, 1997, p. 137).
De este modo, la globalización del trabajo en red ha permitido que el capital se concentre en los países desarrollados mientras que la mano de obra técnica sigue atrapada en una estructura de dependencia y explotación.
Aunado a esto, es fundamental señalar que incluso en espacios como Sylicn Valley, su desarrollo e innovación se ha nutrido de gente profesional de otros países, que “en 1999 el 30% de la mano de obra empleada en la alta tecnología en Silicon Valley era de origen extranjero” (Saxenian en Castells, 1997, p. 167). Lo que demuestra que la globalización está sumamente arraigada, incluso en los cimientos mismos de la ”cuna de la innovación tecnológica”.
III. El Cognotariado: Trabajadores del Conocimiento sin Beneficios.
El término cognotariado hace referencia a una nueva clase de trabajadores del conocimiento que, a pesar de poseer habilidades altamente especializadas, experimentan condiciones laborales precarias, bajos salarios y falta de estabilidad. A diferencia de los trabajadores industriales del pasado, el cognotariado no enfrenta explotación física en fábricas, sino una explotación digital que se basa en la globalización (deslocalización) del empleo y la inestabilidad del mercado laboral.
” Si el proletarius como tal tan solo poseía su prole, el cognitariado como tal solo se caracteriza por poseer su cognición, sus capacidades y habilidades cognitivas, es decir, el resultado de su elaborada educación y formación. Aun más, su cognición es lo que él ha engendrado (como prole) en sí mismo, dentro de sí, con su formación y educación. El cognitariado lo es porque su posesión más esencial y su “prole” (interna y más esencial) es su cognición. En última instancia (pues es fácil no tener hijos), la única auténtica y definitoria posesión del cognitariado es su cognición”. (Mayos Solsona, 2013).
Las empresas tecnológicas contratan a estos trabajadores bajo esquemas de freelance, contratos temporales o a través de empresas subcontratistas. De este modo, evitan ofrecer beneficios como seguro de salud, pensiones o estabilidad laboral. Además, muchas plataformas de trabajo remoto han institucionalizado esta precariedad al crear mercados laborales hipercompetitivos donde las y los hacedores de tecnología, como desarrolladores de países en vías de desarrollo, aceptan salarios extremadamente bajos para competir con otros trabajadores
globales.
El resultado es una situación donde el conocimiento y la creatividad de estas personas son esenciales para la innovación de las grandes empresas, pero su trabajo es tratado como un recurso desechable. Este fenómeno reproduce la dinámica clásica del capitalismo industrial, donde los obreros producían bienes de alto valor para los dueños de los medios de producción, sin recibir una retribución justa. En la sociedad informacional, los desarrolladores de países en vías de desarrollo, se han convertido en los “obreros digitales” de la economía global, generando riqueza para corporaciones que no les garantizan una vida digna, o en este caso una remuneración justa, a cambio de su trabajo.
IV. Desigualdades en la Sociedad Red y la Explotación Laboral
La globalización y el informacionalismo han profundizado las desigualdades económicas. Castells argumenta que la economía digital no es homogénea, sino que está dividida entre quienes tienen acceso a los beneficios de la globalización y quienes quedan atrapados en dinámicas de explotación “las empresas no son motivadas por la productividad, sino por la rentabilidad y el aumento del valor de sus acciones” (Castells, 1997, p. 134). En este contexto, las grandes tecnológicas representan el núcleo del poder económico, mientras que las y los hacedores de tecnología de países en vías de desarrollo, ocupan una posición periférica dentro de esta estructura.
Además, la flexibilidad laboral, que en teoría debería proporcionar mayor autonomía al talento humano, en realidad se ha convertido en un mecanismo de control empresarial. Las y los desarrolladores deben estar constantemente actualizando sus habilidades, compitiendo en un mercado si bien no saturado, con mucha competencia, precisamente de personal capacitado que puede hacer el mismo trabajo con una menor remuneración. Esto provoca que cada vez se deben ajustar mucho más a las exigencias de las corporaciones, sin ninguna garantía de estabilidad o crecimiento profesional a largo plazo.
Asimismo, esta estructura global impide la organización sindical y la negociación colectiva, lo que profundiza aún más la explotación. Mientras los trabajadores industriales podían organizarse para demandar mejores condiciones laborales, actualmente, las personas que crean tecnología están dispersos en distintos países y no tienen la posibilidad de generar una organización efectiva contra las políticas de las empresas tecnológicas.
V. Conclusión: Hacia una Reconfiguración del Trabajo Digital
El modelo de trabajo impuesto por las grandes empresas tecnológicas en países en vías de desarrollo demuestra que, aunque la economía informacional ha transformado las dinámicas productivas, las relaciones de explotación siguen vigentes “Las corporaciones multinacionales y sus redes de producción son simultáneamente instrumentos de dominio tecnológico y canales de difusión tecnológica selectiva” (Castells, 1997). El cognotariado es la expresión contemporánea de la precarización laboral en la sociedad red, donde el conocimiento se ha convertido en el nuevo recurso explotado por el capitalismo global. A través de la subcontratación, la flexibilidad laboral y la digitalización del empleo, las empresas han logrado extraer la creatividad y el esfuerzo de miles de desarrolladores sin ofrecerles una compensación justa.
Si bien la globalización del trabajo digital ha permitido que más personas accedan a oportunidades laborales, también ha creado nuevas formas de desigualdad y explotación que deben ser cuestionadas. Para revertir esta situación, es fundamental repensar la regulación del trabajo digital, establecer mecanismos de protección para los trabajadores del conocimiento y promover modelos de empleo que garanticen estabilidad y equidad. Solo de esta manera será posible construir una economía informacional que no solo beneficie a las grandes corporaciones,
sino también a los trabajadores que la hacen posible.
VI. Referencias
Castells, M. (1997). La Sociedad Red (1a Edición Cast.). Alianza Editorial, S. A.
Mayos Solsona, G. (2013). Cognitariado es precariado. El cambio en la sociedad del conocimiento turboglobalizada. Cambio Social y Cooperación En El Siglo XXI [Vol.2]. El Reto de La Equidad Dentro de Los Límites Económicos, 143–157.